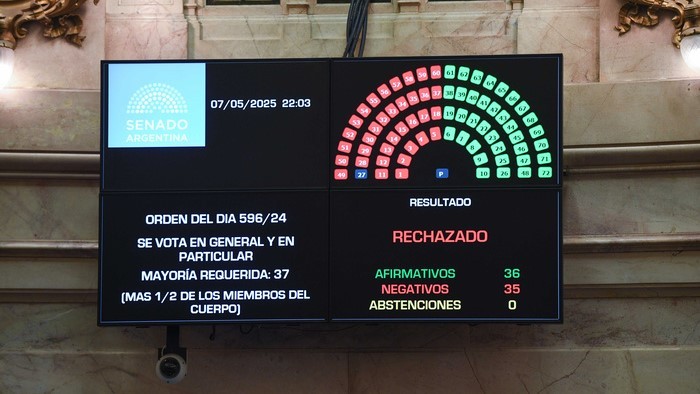OPINIÓN
28 de diciembre de 2013
Arrepentirse

POR ERNESTO TENEMBAUM:
"El drama del arrepentido, sobre todo de un hecho muy grave y sonado como este, es exactamente ese. Se transforma en un paria. El poder al que pertenecía lo abandona por traidor. La sociedad no lo recibe como a un hijo pródigo sino todo lo contrario. Confesó que había repartido millones de dólares: ¿cómo rodearlo, darle la bienvenida, a semejante personaje?
Arrepentirse es una situación sin salida."
Mario Pontaquarto es el protagonista de esta historia, que no tiene nada que envidiarle a cualquier producción de Hollywood, aunque en este caso es bien argenta. Pontaquarto fue un militante radical de la provincia de Buenos Aires, de la Junta Coordinadora Nacional, línea Federico Storani. Arrancó con los ideales de cualquier joven alfonsinista de esos años en los que creíamos, muchos, que con la democracia se comía, se curaba, se educaba.
Su crecimiento en la estructura partidaria en pocos años lo depositó en el Senado de la Nación, donde fue escalando posiciones hasta transformarse en secretario parlamentario del bloque radical, justo en el momento en que su partido volvía al gobierno de la mano de Fernando de la Rúa. La mayoría de los argentinos conoce una parte importante de la historia. Pontaquarto contó que fue él, en persona, quien repartió entre los senadores los sobornos para que se apruebe la ley de flexibilización laboral: fue a buscar la plata a la SIDE, mantuvo las valijas en su casa un par de días, y luego las llevó al departamento donde se repartió el botín.
La declaración de Pontaquarto, en el año 2003, produjo un terremoto político pero también un terremoto en su vida. La corporación política a la que pertenecía lo aisló completamente. Esa calesita donde todos tienen siempre trabajo –de ministros, embajadores, consultores, legisladores, asesores, empleados, gerentes de fundaciones– según cómo les vaya en la repartija, se acabó para él. Se quedó afuera de todo. Se separó de su mujer. Perdió su trabajo. Fue empleado durante largo tiempo en un bar de San Telmo. Se mudó del pueblo donde vivió toda su vida. Desesperado, hizo un intento de suicidio.
El drama del arrepentido, sobre todo de un hecho muy grave y sonado como este, es exactamente ese. Se transforma en un paria. El poder al que pertenecía lo abandona por traidor. La sociedad no lo recibe como a un hijo pródigo sino todo lo contrario. Confesó que había repartido millones de dólares: ¿cómo rodearlo, darle la bienvenida, a semejante personaje?
Arrepentirse es una situación sin salida.
Lo mismo les pasa a las mujeres que denuncian a sus maridos por ladrones: pierden la protección familiar, quedan solas a nivel afectivo, pero nadie se hace cargo de ellas. Ya estuviste con la mafia, ¿qué querés que haga por vos?, parece preguntarles la sociedad. El aparato del poder se ensaña: son despechadas, chismosas de peluquería, traidoras. Y, cuando se apagan las cámaras, son aisladas, amenazadas con ser enviadas a un psiquiátrico. Esas cosas tan amables que se les aplican a quienes hablan de más.
A mí me pasa algo completamente discutible en estos casos: tiendo a creerles a los arrepentidos. No veo qué podría ganar alguien por dar un paso tan arriesgado, tan audaz que lo deposita rápidamente en la soledad más absoluta, lo aísla del mundo al que solía pertenecer, lo coloca al borde del precipicio. Puede tratarse de una ingenuidad. Pero me resulta una decisión tan límite que no entiendo por qué alguien fabularía, sobre todo cuando todo el poder de una corporación, en este caso la corporación política, tomará la decisión de destruirlo jurídica y humanamente.
No es que un arrepentido sea una buena persona. Todo lo contrario. En casos como este, es un delincuente. Alguien que asume haber hecho una barbaridad imperdonable. Pero así como son las cosas, mucho peor es el que no se arrepiente, al que silba bajito, el que encubre o se esconde en un silencio cómplice.
El caso de los sobornos en el Senado es uno de los más graves que vivió la democracia argentina. Un gobierno, presionado por el Fondo Monetario, necesitaba aprobar una ley y, según Pontaquarto y muchas otras personas importantes, repartió plata entre senadores de los dos partidos mayoritarios para convencerlos. El escándalo fue tan profundo que produjo una ruptura terminal en la alianza gobernante: renunció el vicepresidente que era el jefe de uno de los dos partidos que constituían el gobierno, disconforme porque consideraba que el presidente encubría el delito. Hubo senadores que confesaron ante la prensa. El presidente del bloque radical, el mendocino José Genoud, se pegó un tiro. El episodio sería una de las causas que terminaría abruptamente con aquel gobierno. Con el correr de los años, dos jueces federales, dos fiscales y una Cámara Federal se convencieron de que el hecho existió. O sea: que el arrepentido había dicho la verdad. Esta semana, en cambio, los jueces de la sala que condujo el juicio oral emitieron la opinión contraria. Todos eran inocentes, el hecho no existió, el arrepentido era un embaucador.
En una democracia, las cosas son así: mientras exista la Justicia, es la Justicia la que determina qué es cierto y qué es falso. Y así debe respetarse aunque huela mal, aunque parezca que ganaron los malos, aunque todo suene a un triunfo de una corporación donde las prácticas denunciadas en el escándalo en el Senado siguen siendo habituales y a plena luz.
Pero yo prefiero pensar en los dilemas de un arrepentido, que son tremendos. El martes pasado, después del fallo, le pregunté por radio qué decisión, ahora que conoce el final de la historia, preferiría no haber tomado: repartir la plata o contar al mundo lo que había hecho. “No fue una cuestión de opciones. Mi vida me llevó a tomar las dos decisiones. Cuando estalló el escándalo, en mi pueblo, que no es muy grande, la gente me miraba mal. Mi hijo tenía catorce años y me daba vergüenza frente a él saber que era cierto todo lo que se decía. No tuve opción. No podía vivir con esa carga. Hablé porque no daba más”. ¿Y la decisión de participar del reparto de los sobornos? “Tampoco fue una decisión. Yo ya era eso. Había empezado en política como un militante. Y luego me fui familiarizando con ese tipo de prácticas. Cuando estaba en esa reunión, con el presidente, ya no podía decir que no. Estaba ahí porque había convivido con esas cosas durante muchos años”. Puede ser que el tipo sea un embaucador, un delirante, un mitómano.
Pero a mí se me hace que, en su narración, hay una de las historias más tristes de los treinta años de democracia: la de miles de militantes que, en un momento, dejaron de pensar qué estaba bien y qué estaba mal y optaron por el cinismo, por no preguntar, por ejemplo, de dónde salía tanto dinero. Y entonces se encontraron en un camino donde no había salidas por ningún lado: si se corrían, perdían; si seguían, eran cómplices.
Aunque quizá sea un delirio, otra fantasía.
Ninguna de estas cosas pasa en la Argentina.
Feliz Año Nuevo. Fuente:veintitres.infonews.com